
Jackie mira a su esposo mientras debate con Nixon
Las maquinarias del partido y los amigos del candidato harán el resto del trabajo. Antes de comenzar, elevarán las expectativas sobre el adversario y reducirán las propias. Cuanto más se espere del contrario, peor será su interpretación, y cuanto menos se espere del nuestro, mejor quedará. Por eso los candidatos suelen contar lo ardua que está siendo la preparación y alaban las habilidades retóricas de su adversario, algo que podrÃa sonar contraintuitivo.
Y luego, tras el enfrentamiento, saldrán a loar las excelencias de su candidato: en los medios de comunicación, directamente o en conversaciones con opinantes, tertulianos y expertos. Agitarán a los jóvenes presentes en las redes sociales para que aplaudan la actuación de su jefe, una suerte de moderna claque diferida en el tiempo. Si hay encuestas online pondrán a su gente a contestar favorablemente. Muchos se dejarán influir por lo que comenten los medios de comunicación a la hora de elevar un juicio definitivo sobre lo que ellos mismos vieron. Y muchos otros, la mayorÃa, ni siquiera lo habrán visto, por lo que recibirán el debate filtrado por las selecciones y comentarios de los medios y los expertos. De manera que «calentar la oreja» de los periodistas tras el debate, como dice la jerga de manera tan expresiva como burda, se convierte en una tarea importante.
Ya lo intuyó el pionero de los debates: el propio Kennedy, cuyo equipo se encargó de que en la puerta de la cadena de televisión que ofreció el primer debate hubiera una multitud de 2.500 seguidores para felicitar al candidato al terminar. Y también lo intuÃa su esposa. En lugar de ver el debate a solas con su familia, como hizo la esposa de Nixon, Jackie Kennedy, embarazada de seis meses de su segundo hijo, organizó una reunión amplia para ver el debate: un par de profesores, algún familiar y, sobre todo, una docena de periodistas…
Después de ver el debate sin hablar prácticamente, la señora Kennedy se dio la vuelta, miró a sus invitados y dijo: «Creo que mi esposo ha estado brillante», ejerciendo la primera acción de influencia posdebate de la historia.
El poder polÃtico en escena, RBA, 2012, pp. 429-430.
Cuando en la noche del miércoles, a las diez y media de la costa Este, la madrugada europea, Obama y Romney terminan su primer debate de los tres que tienen programados, decenas de periodistas corren a la llamada «spin room,» el lugar donde se reunen los efectivos de la campaña de uno y otro. Los periodistas participan del conocido rito de escuchar en aquel lugar las loas de cada uno de los equipos hacia su propio candidato. Lo cuenta muy bien un artÃculo de Michael Calderone para el Huffington Post. Si antes esos mismos equipos se han encargado de reducir las expectativas, ahora es el turno de contar cómo éstas han quedado satisfechas y superadas.
En realidad, los expertos no creen que esas conversaciones que calientan la oreja de los periodistas tras el debate tengan demasiada influencia en el criterio de los periodistas. Y menos aún hoy, en la era de Twitter, en la que uno puede ir viendo en tiempo real las reacciones de los expertos, los opinantes y la ciudadanÃa en general. Incluso aunque Twitter no existiera, es un hecho que de manera inmediata a la celebración del debate, hay cientos de expertos comentándolo en las cadenas de televisión y radio, y en los sitios de Internet. La spin room donde se cruzan los periodistas y las campañas, se convierten en un puro lugar de rito.
Es comprensible: allà – como aquà en España y en tantos otros sitios, aunque de manera más modesta – no se trata solo de recibir la «doctrina» de los equipos de los candidatos, sino de celebrar una pequeña fiesta: se habilitan salas para los periodistas, que pueden seguir el debate en pantallas grandes, porque dentro no se les suele dejar entrar. Se sirve comida, se comparte una bebida en los descansos y, al terminar…, los equipos de campaña tratan de influir en la opinión de los periodistas.
Aunque en lo que respecta a los debates presidenciales televisados, podemos quizá atribuir a la mismÃsima Jackie Kennedy el origen del «spinning» (literalmente «dar efecto,» por ejemplo, a una pelota, es decir, moldear las opiniones), en realidad, señala el artÃculo del Huffington Post, parece que fue la campaña de Reagan, en 1984, la primera en ejercer de hecho la influencia en la prensa presente en el lugar del debate. Una crónica de Associated Press de la época lo cuanta asÃ:
Era una escena llamativa. No sólo porque muchos de estos funcionarios son difÃciles de encontrar en cualquier otra ocasión, sino también porque cuando te encuentras con ellos, la mayorÃa insiste en que habla off the record («on background»), lo que quiere decir que sus palabras pueden ser citadas pero sus nombres no se pueden usar.
El domingo por la noche, todo el mundo hablaba on the record.
En un rincón la multitud se situaba alrededor de Edward Rollins, el director de la campaña Reagan-Bush ’84, que contaba que no creÃa que la posición de Reagan fuera a empeorar como resultado del debate.
Al otro lado estaba Richard Darman, un asesor influyente del presidente, que repetÃa una y otra vez que incluso aunque Mondale hubiera ganado el debate — cosa que no reconoció — en cualquier caso habrÃa sido irrelevante, porque no habÃa dicho nada que hubiera atraÃdo a los seguidores de Reagan a su lado.
Lee Atwater, el director polÃtico de la campaña de Reagan, tenÃa los resultados de una encuesta rápida hecha por ellos mismos que mostraba — no sorprenderá — que Reagan habÃa ganado.
El escritor de discursos Ken Khachigian decÃa cuando dejas que Reagan se aparte de las fichas que generalmente usa, «el tipo se planta ahà con un control total de los hechos.»
Ed Rollins dice que hoy, con Internet, eso mismo tiene poco sentido, pero que incluso entonces, hace casi treinta años, tampoco tenÃa mucho. Cuenta Rollins que el propio Reagan dijo que por mucho que se intentara, nadie convencerÃa a los periodistas de que el ganador habÃa sido Reagan. Y de hecho, todo el mundo — expecto aquellos miembros de su campaña contando frenéticamene lo contrario — coincidió en que Reagan habÃa estado muy flojo.
Por cierto, fue en el debate siguiente, después de la mala actuación en el primero, cuando Reagan le espetó a Mondale aquella memorable frase, una de las mejores de la historia de los debates, afirmando, ante las dudas sobre su avanzada edad, que «no querÃa hacer de la edad un asunto de campaña» porque «no quiero explotar por razones polÃticas la juventud e inexperiencia de mi adversario.»



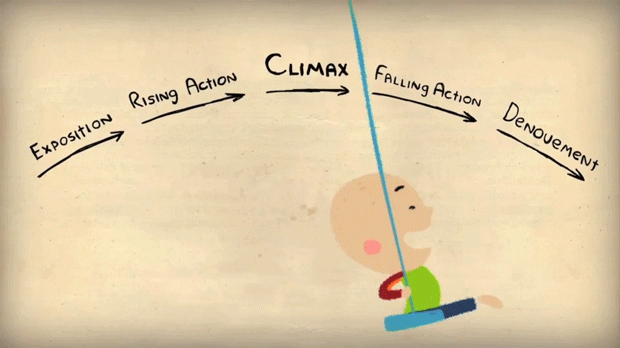
 Sin las sonrisas de hace casi un año y sin que el presidente del Gobierno bajara los escalones, Rajoy y Mas se han saludado de manera más frÃa y seria que en enero, cuando se confesaron vivir «en el lÃo»Â    | La reunión ha acabado casi dos horas después y Mas dará cuenta de ella desde la delegación del Govern en Madrid
Sin las sonrisas de hace casi un año y sin que el presidente del Gobierno bajara los escalones, Rajoy y Mas se han saludado de manera más frÃa y seria que en enero, cuando se confesaron vivir «en el lÃo»Â    | La reunión ha acabado casi dos horas después y Mas dará cuenta de ella desde la delegación del Govern en Madrid